Por Claudio Iván Remeseira
A pesar de todas las acusaciones de confusión doctrinal -e incluso indicios de herejía-, es importante recordar que el magisterio de Francisco estaba firmemente enraizado en el concilio Vaticano II, y más específicamente en su recepción distintivamente argentina, conocida como la teología del pueblo. Esta corriente teológica fue desarrollada por los expertos teológicos o periti de la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL), un grupo de trabajo sinodal de obispos, sacerdotes y asesores laicos convocado por la conferencia episcopal argentina a raíz del Vaticano II. Su propósito era implementar las conclusiones del concilio en el contexto argentino. Los periti más influyentes de la COEPAL fueron dos sacerdotes diocesanos, Lucio Gera y Rafael Tello, posiblemente los teólogos argentinos más importantes del siglo XX.
Lucio Gera
Rafael Tello
Su colaboración con Francisco se remonta a 2007, cuando el entonces arzobispo Bergoglio dirigió la comisión que redactó el Documento Final de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, Brasil. Galli y Fernández redactaron el borrador final y posteriormente contribuirían a todos los documentos importantes del pontificado de Francisco.
Curiosamente, los arquitectos de la teología del pueblo nunca usaron ese nombre. La llamaron “teología pastoral popular”. Sus conceptos centrales se resumieron en un libro de 1974 titulado ¿Qué es la pastoral popular?, publicado un año después de la disolución de la COEPAL. Si bien se atribuye al jesuita Fernando Boasso, el libro es en realidad una síntesis de años de conversaciones entre el equipo de teólogos y sociólogos religiosos de la COEPAL en Buenos Aires, de 1968 a 1973. Estas discusiones se basaron en su lectura de los documentos del Vaticano II, especialmente Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Los dos conceptos centrales de la teología pastoral popular: “pueblo” y “cultura popular”, surgieron directamente de estos dos textos conciliares.
Antes del Vaticano II, la imagen de la Iglesia era una estructura jerárquica en la que los clérigos, en virtud de su ordenación, ocupaban un papel superior al de los laicos. En la cima se encontraba el papa, y la Iglesia se gobernaba según lo que se conocía como el “modelo romano”, formalizado durante el papado de Pío IX. Esta visión entendía la Iglesia como una estricta cadena de mando, con el papa como monarca absoluto. Muchos católicos integristas intentaron extender este modelo autoritario también a la sociedad civil, considerándola un baluarte del orden y la estabilidad.
Lumen Gentium sustituyó esta imagen vertical por una más horizontal: la Iglesia como Pueblo de Dios, compuesta por todos los bautizados, tanto clérigos como laicos. Este cambio se reforzó simbólicamente en el propio documento, donde el capítulo sobre el Pueblo de Dios precede al capítulo sobre la estructura jerárquica de la Iglesia. Si bien esto no modificó el papel canónico de los obispos como sucesores de los apóstoles (un punto cuestionado por algunos reformadores radicales en la era posconciliar), sí cuestionó el modelo clericalista. Cuando Francisco denunció el clericalismo como una distorsión de la Iglesia, simplemente reiteró la visión del Vaticano II.
Gaudium et Spes, por su parte, reconoció la legítima autonomía del mundo secular y animó a los cristianos a interactuar con él, en lugar de intentar imponer sus creencias, como solía ocurrir en la época preconciliar. El documento adoptó el método de “ver, juzgar, actuar” de la Juventud Obrera Cristiana y llamó a los católicos a interpretar los signos de los tiempos y a trabajar por la transformación de la sociedad a la luz del Evangelio.
Los periti de la COEPAL arraigaron estas enseñanzas en las particularidades de la vida argentina, especialmente en las experiencias de los pobres y la clase trabajadora. Años antes de que la “opción preferencial por los pobres” se convirtiera en un lema mundial, estos teólogos concebían la misión de la Iglesia como una misión de solidaridad con los marginados. Muchos de ellos habían sido capellanes de la Juventud Obrera Cristiana Argentina en la década de 1950 y se habían inspirado en su pastoral obrera, un antecedente directo de la teología del Pueblo.
Este contexto histórico también ayuda a explicar la relación del movimiento con el peronismo, el movimiento político populista fundado por Juan Domingo Perón en la década de 1940. Durante décadas, la clase trabajadora argentina se ha identificado abrumadoramente con el peronismo. La cercanía pastoral a la clase trabajadora inevitablemente significó un compromiso con sus lealtades políticas, a pesar de las tendencias autoritarias del peronismo. Después de que un golpe militar derrocara a Perón en 1955, con el apoyo de muchos católicos de clase media y alta, su movimiento fue prohibido durante casi dos décadas. En la década de 1960, otra dictadura militar gobernó el país, y la lucha por levantar la prohibición del peronismo se entrelazó con el movimiento más amplio por el retorno de la democracia. La teología de los periti reflejó este entorno: denunciaron el imperialismo estadounidense y la dependencia económica de Argentina como causas estructurales de la pobreza. Al mismo tiempo, su adopción de una ideología nacional-populista también fue una alternativa consciente a las ideologías marxistas que atrajeron a muchos católicos progresistas durante esta época, incluidos algunos que se unieron a movimientos guerrilleros inspirados por la Revolución Cubana.
La teología del pueblo a menudo ha sido etiquetada como la versión argentina de la teología de la liberación. Pero esa es una caracterización errónea. De hecho, durante la década de 1980, cuando Juan Pablo II lanzó una ofensiva contra la teología de la liberación, la teología del pueblo, entonces a menudo referida como una teología de la cultura, fue vista en Roma como una alternativa preferible. Muchos católicos progresistas la descartaron como regresiva, en gran parte debido a su adopción de la piedad popular, a la que consideraban cómplice de las estructuras de opresión. Por el contrario, la teología del pueblo interpretó el catolicismo popular como una expresión genuina del sensus fidei, la intuición de fe dada por el Espíritu que vive en la gente, especialmente en los pobres. La reputación de Bergoglio como “conservador” surgió en gran parte de su defensa de esta visión.
El colapso de la Unión Soviética y el fin de las utopías revolucionarias suavizaron esta brecha entre las corrientes teológicas latinoamericanas. Con el tiempo, ambas ramas centraron su atención en prioridades compartidas, especialmente la preocupación por los pobres. El cordial intercambio entre Bergoglio y Leonardo Boff al inicio del pontificado de Francisco simbolizó esta convergencia.
Otras dos áreas del magisterio de Francisco que suscitaron intensas críticas también estaban profundamente arraigadas en el concilio Vaticano II. En Traditionis Custodes, Francisco defendió la visión litúrgica del Sacrosanctum Concilium frente a quienes añoraban la misa tridentina. Asimismo, su labor pastoral con los católicos divorciados y vueltos a casar, así como con los católicos lgbtq+, se deriva tanto de la orientación pastoral del concilio como de su énfasis en la dignidad humana, el discernimiento moral y la centralidad del amor y la misericordia.
En última instancia, la oposición a las enseñanzas de Francisco a menudo equivale a un rechazo del propio Vaticano II, a veces abiertamente, a veces camuflado en reclamos de una interpretación “correcta” del concilio. En la famosa distinción de Benedicto XVI entre una hermenéutica de la continuidad y una de la ruptura, Francisco encarnó claramente la continuidad reformadora que el concilio vislumbró, moldeada por su propia experiencia en las “periferias existenciales” de Buenos Aires y una profunda conciencia de la “cultura del descarte” que se extiende por Latinoamérica y el Sur Global.
Al elegir al cardenal Robert Prevost como papa León XIV, el cónclave reafirmó la dirección marcada por Francisco durante los últimos doce años. Y en sus primeras acciones y declaraciones, el papa León XIV dejó claro que pretende continuar esa trayectoria, especialmente en lo que respecta a la sinodalidad y la piedad popular. Al mismo tiempo, algunos de sus primeros gestos parecen tender una rama de olivo a los católicos más tradicionalistas. El tiempo dirá si esto bastará para apaciguar a los críticos de Francisco, o si la resistencia al Vaticano II persistirá, e incluso aumentará, bajo el pontificado de León XIV.
Curiosamente, los arquitectos de la teología del pueblo nunca usaron ese nombre. La llamaron “teología pastoral popular”. Sus conceptos centrales se resumieron en un libro de 1974 titulado ¿Qué es la pastoral popular?, publicado un año después de la disolución de la COEPAL. Si bien se atribuye al jesuita Fernando Boasso, el libro es en realidad una síntesis de años de conversaciones entre el equipo de teólogos y sociólogos religiosos de la COEPAL en Buenos Aires, de 1968 a 1973. Estas discusiones se basaron en su lectura de los documentos del Vaticano II, especialmente Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Los dos conceptos centrales de la teología pastoral popular: “pueblo” y “cultura popular”, surgieron directamente de estos dos textos conciliares.
Lumen Gentium sustituyó esta imagen vertical por una más horizontal: la Iglesia como Pueblo de Dios, compuesta por todos los bautizados, tanto clérigos como laicos. Este cambio se reforzó simbólicamente en el propio documento, donde el capítulo sobre el Pueblo de Dios precede al capítulo sobre la estructura jerárquica de la Iglesia. Si bien esto no modificó el papel canónico de los obispos como sucesores de los apóstoles (un punto cuestionado por algunos reformadores radicales en la era posconciliar), sí cuestionó el modelo clericalista. Cuando Francisco denunció el clericalismo como una distorsión de la Iglesia, simplemente reiteró la visión del Vaticano II.
Gaudium et Spes, por su parte, reconoció la legítima autonomía del mundo secular y animó a los cristianos a interactuar con él, en lugar de intentar imponer sus creencias, como solía ocurrir en la época preconciliar. El documento adoptó el método de “ver, juzgar, actuar” de la Juventud Obrera Cristiana y llamó a los católicos a interpretar los signos de los tiempos y a trabajar por la transformación de la sociedad a la luz del Evangelio.
La teología del pueblo a menudo ha sido etiquetada como la versión argentina de la teología de la liberación. Pero esa es una caracterización errónea. De hecho, durante la década de 1980, cuando Juan Pablo II lanzó una ofensiva contra la teología de la liberación, la teología del pueblo, entonces a menudo referida como una teología de la cultura, fue vista en Roma como una alternativa preferible. Muchos católicos progresistas la descartaron como regresiva, en gran parte debido a su adopción de la piedad popular, a la que consideraban cómplice de las estructuras de opresión. Por el contrario, la teología del pueblo interpretó el catolicismo popular como una expresión genuina del sensus fidei, la intuición de fe dada por el Espíritu que vive en la gente, especialmente en los pobres. La reputación de Bergoglio como “conservador” surgió en gran parte de su defensa de esta visión.
El colapso de la Unión Soviética y el fin de las utopías revolucionarias suavizaron esta brecha entre las corrientes teológicas latinoamericanas. Con el tiempo, ambas ramas centraron su atención en prioridades compartidas, especialmente la preocupación por los pobres. El cordial intercambio entre Bergoglio y Leonardo Boff al inicio del pontificado de Francisco simbolizó esta convergencia.
Leonardo Boff
En última instancia, la oposición a las enseñanzas de Francisco a menudo equivale a un rechazo del propio Vaticano II, a veces abiertamente, a veces camuflado en reclamos de una interpretación “correcta” del concilio. En la famosa distinción de Benedicto XVI entre una hermenéutica de la continuidad y una de la ruptura, Francisco encarnó claramente la continuidad reformadora que el concilio vislumbró, moldeada por su propia experiencia en las “periferias existenciales” de Buenos Aires y una profunda conciencia de la “cultura del descarte” que se extiende por Latinoamérica y el Sur Global.
Al elegir al cardenal Robert Prevost como papa León XIV, el cónclave reafirmó la dirección marcada por Francisco durante los últimos doce años. Y en sus primeras acciones y declaraciones, el papa León XIV dejó claro que pretende continuar esa trayectoria, especialmente en lo que respecta a la sinodalidad y la piedad popular. Al mismo tiempo, algunos de sus primeros gestos parecen tender una rama de olivo a los católicos más tradicionalistas. El tiempo dirá si esto bastará para apaciguar a los críticos de Francisco, o si la resistencia al Vaticano II persistirá, e incluso aumentará, bajo el pontificado de León XIV.


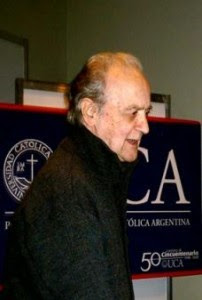





















No hay comentarios:
Publicar un comentario