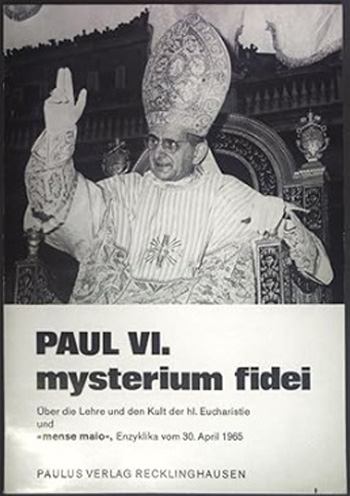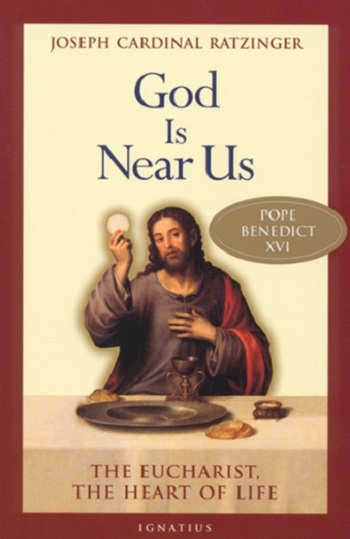No codiciarás la casa de tu próximo, ni desearás su mujer, ni
su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni otra
cosa alguna de las suyas.
En estos dos mandamientos que se ponen en último lugar principalmente se ha de saber, que aquí se viene a establecer el modo con que pueden guardarse los demás. Porque lo que se manda por estas palabras, se endereza a que si desea alguno guardar los mandamientos antecedentes de la ley, ponga su primer cuidado en no codiciar. Porque el que no codicia, estará contento con sus cosas, no apetecerá las ajenas, se gozará de los bienes de su prójimo, dará gloria a Dios inmortal, y le rendirá muchísimas gracias, santificará el Sábado, esto es, vivirá en perpetua quietud, honrará a los mayores, y a ninguno hará daño ni por obra, ni por palabra, ni de otro modo alguno. Porque la raíz y simiente de todos los males es el deseo y apetito desordenado, y los que están encendidos con él, se arrojan precipitados a todo linaje de injusticia y maldad. Bien entendido esto, pondrá el Párroco más cuidado en explicar las cosas que siguen, y más atención los fieles para oírlas.
Y aunque habemos juntado estos dos mandamientos, por no ser diferente su materia, y tener una forma de enseñarse; sin embargo el Párroco en sus doctrinas y exhortaciones podrá tratar de ellos o apartados o juntos, como más conveniente le parezca. Pero si tomare por asunto explicar los mandamientos del decálogo, mostrará cuál es la diferencia de estos dos mandamientos entre sí, y en que una codicia se distingue de otra. Decláralo San Agustín en el libro de las Cuestiones sobre el Éxodo. Porque una de ellas mira a la utilidad, interés y provecho: otra a las liviandades, gustos y deleites. Si uno apetece la heredad o la casa, éste más busca el logro y lo que es útil, lo que es deleitable. Pero si codicia mujer ajena, arde en deseos no de cosa útil, sino de deleitable
Más por dos razones fue necesario poner con claridad estos dos mandamientos. Una, porque se explica el sentido del sexto y del séptimo. Porque aunque dicta la lumbre natural de la razón, que una vez prohibido el adulterio, estaba dado el deseo de aprovecharse de la mujer ajena (porque si fuera lícito apetecer, lo sería también el usar) con todo eso muchos de los judíos ciegos en sus pecados no se podían reducir a creer, que estuviese el deseo prohibido por Dios. Y esto era de modo, que aún después de intimada y sabida esta divina ley, muchos de ellos que hacían profesión de ser intérpretes de la ley, estaban en ese error, como se deja ver por aquel Sermón del Señor en San Mateo: Oísteis, que se dijo a los antiguos: No adulterarás. Mas yo os digo... y lo demás que se sigue. La otra razón de la necesidad de estos mandamientos es que algunas cosas se vean por ellos clara y distintamente, que no se prohibían con tanta expresión por el sexto y el séptimo. Porque por ejemplo, el séptimo precepto prohibió que ninguno apetezca injustamente las cosas ajenas, ni haga por quitarlas. Pero éste veda que en manera ninguna se codicien, aunque justa y legalmente se puedan conseguir, si de esa consecución puede prevenir algún daño al prójimo.
Pero antes que pasemos a la explicación del mandamiento, primeramente se prevendrá a los fieles, que por esta ley se nos enseña, no solo que refrenemos nuestros apetitos, sino también que reconozcamos la piedad de Dios hacia nosotros, que es inmensa. Porque habiéndonos guarnecido con los mandamientos antecedentes como con unas fortalezas, para que ninguno haga daño ni a nosotros, ni a nuestras cosas, poniendo éste, señaladamente quiso proveer que no nos dañásemos a nosotros mismos con nuestros apetitos; lo que fácilmente sucedería si estuviera del todo en nuestra mano, querer y desear todas las cosas. Establecida pues esta ley de no codiciar, progresó el Señor de remedio, para que los aguijones de los apetitos que suelen espolearnos a cualquier maldades, siendo como expedidos en virtud de esa ley, nos puncen menos, y con eso, quedando libres de aquella molesta picazón de nuestros antojos, tengamos más tiempo para cumplir los oficios de piedad y Religión, que debemos a Dios muchos y muy grandes.
Más no solo nos enseña esta ley esas cosas sino que también nos manifiesta, que es de tal calidad la ley de Dios, que se debe guardar no con solas acciones externas sino también con íntimos afectos del alma; y que entre las leyes divinas y humanas hay esta diferencia: que estas se contentan con solos los ejercicios exteriores; pero las otras, como su Majestad mira al corazón requieren una pura y sincera castidad y entereza de espíritu. Es pues la ley de Dios como un espejo en que vemos los vicios de la naturaleza. Por esto dice el apóstol: No sabía yo, lo que era concupiscencia, si no dijera la ley, no codiciarás. Porque como la concupiscencia, esto es el fomite del pecado, y que del pecado trae su origen, está perpetuamente arraigada en nosotros, de aquí nos conocemos nacidos en pecado, y por eso acudimos humildes a quien solo puede lavar las manchas del pecado.
Tiene cada uno de estos mandamientos común con los demás, que en parte veda, y en parte manda alguna cosa. Tocante a la fuerza de prohibir, porque ninguno piense, que en alguna manera se cuenta por vicio aquella concupiscencia, que carece de él; como la de codiciar el espíritu contra la carne o la de apetecer en todo tiempo las justificaciones de Dios, como vivamente lo codiciaba David; por esto enseñará el Párroco, que concupiscencia es, de la que debemos huir en virtud de esta ley. Para esto es de saber, que la Concupiscencia es una conmoción e ímpetu del ánimo con el que, aguijados los hombres, apetecen las cosas del placer y de gusto, que no tienen. Y como no siempre son malos todos los movimientos de nuestra ánima, así este impulso de apetecer no se debe contar siempre por vicio. Porque no es malo apetecer la comida y bebida, como abrigarnos si padecemos frío, o refrescarnos, si tenemos calor. Y a la verdad, este ordenado impulso de apetecer está injerto en nosotros por Dios, que es el Autor de la naturaleza; más por el pecado de nuestros primeros padres se inficionó de modo que traspasando los términos de la naturaleza, se arroja muchas veces a codiciar cosas que son repugnantes al espíritu y a la razón.
Esta concupiscencia pues si es moderada y se ciñe a sus límites, tan lejos está de ser mala, que antes nos acarrea muchas veces grandes utilidades. Porque primeramente nos impele a que hagamos a Dios oraciones continuas, pidiéndole rendidos las cosas que de veras deseamos. Porque la oración es el intérprete de nuestros deseos; y si faltara esta recta facultad de apetecer, no se harían tantas oraciones en la Iglesia de Dios.
Hace también que apreciemos mucho más los dones de Dios. Porque cuanto con más ardor y vehemencia deseamos una cosa, tanto más la estimamos y queremos, cuando la conseguimos.
Además de esto, ese mismo gozo que percibimos de poseer aquello que deseábamos, nos despierta a dar gracias a Dios con mayores afectos. Siendo pues lícito codiciar algunas veces, es preciso confesar que no está prohibida toda concupiscencia.
Y aunque dijo el apóstol que era pecado en la concupiscencia, esto debe entenderse en el mismo sentido, en que habló Moisés, cuyo testimonio alega, y lo declaran también otras palabras del mismo Apóstol, quien en la Epístola a los Gálatas la llama concupiscencia de la carne, diciendo: Andad en espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne.
Esta fuerza pues de apetecer natural y moderada, y que no se desmanda fuera de sus términos, no está prohibida, y mucho menos aquella concupiscencia espiritual de la recta razón, la cual nos incita a apetecer las cosas que repugna a la carne: Porque a ésta nos exhortan las Sagradas Escrituras, diciendo: Apeteced mis palabras. Y: Venid a mí todos, los que me codiciáis.
Prohíbese pues por este mandamiento no esa misma facultad de apetecer, de la que se puede usar así para lo bueno como para lo malo; sino el uso de esa codicia desordenada, que se llama concupiscencia de la carne, y femite del pecado; Y si viene acompañada del consentimiento de la voluntad, siempre se ha de contar entre los vicios, y es del todo prohibida. Y así solo está vedado aquel apetito de codiciar, que llama el Apóstol concupiscencia de la carne, esto es, aquellos movimientos antojadizos que ni tienen modo de razón alguno, ni se atienen a los límites señalados por Dios.
Está concupiscencia está condenada, o porque apetece lo malo, como adulterios, embriagueces, homicidios y otras semejantes maldades enormes, de las que dice así el Apóstol: No codiciemos cosas malas, como aquellos las codiciaron. O porque aunque no sean malas de su naturaleza, hay por otra parte causa, por la cual es malo apetecerlas. De este género son todas las cosas que Dios o la Iglesia nos vedan poseer. Porque no nos es lícito desear lo que no nos es lícito poseer; cual era en la ley antigua el oro y la plata de que se habían fabricado ídolos y que el Señor había mandado en el Deuteronomio que no se codiciase. También se prohíbe esta concupiscencia viciosa, porque son ajenas las cosas que se apetecen, como la casa, el siervo, la esclava, la tierra, la mujer, el buey, el asno y otras muchas, que siendo ajenas, veda codiciarlas la divina ley, y el apetito de tales cosas es malvado, y se cuenta entre los pecados gravísimos, cuando se consiente en tales concupiscencias.
Esta concupiscencia natural entonces es pecado, cuando después del impulso de los apetitos desmandados se deleita el ánima en las cosas malas, y consiente en ellas, o no las resiste, como enseña Santiago, demostrando el origen y progreso del pecado por estas palabras: Cada uno es tentado de su concupiscencia, atraído y halagado. Luego habiendo la concupiscencia concebido, pare al pecado, y el pecado en siendo consumado engendra muerte.
Pues cuando manda esta ley: No codiciarás, el sentido de estas palabras es, que reprimamos nuestros apetitos de cosas ajenas. Porque el apetito de cosas ajenas es una sed inmensa e infinita que nunca se harta; según está escrito. No se llenará el avariento de dinero. Sobre lo cual dice así Isaías: ¡Ay de los que juntáis casa con casa, y allegáis heredad a heredad! Más por la explicación de cada una de las palabras se entenderá mejor lo feo y grande de este pecado.
Para esto enseñará el Párroco, que por el nombre de casa se significa no solo el lugar donde habitamos sino también toda la hacienda; cómo consta del uso y costumbre de los Escritores Sagrados. Porque en el Éxodo se escribe que edificó el Señor casas a las parteras. Y esto quiere decir, que acrecentó y aumentó sus posesiones y haciendas. Y por esta interpretación echamos de ver, que por esta ley se nos veda apetecer con ansia riquezas, y envidiar los bienes, el poder o la nobleza ajena, sino que estemos contentos con nuestra suerte, tal cual fuere plebeya o noble. Y asimismo debemos entender, que se nos prohíbe el apetito del esplendor ajeno, porque también esto pertenece a la casa.
Lo que después se sigue: Ni el buey, ni el asno: nos manifiesta que no solo no nos es permitido apetecer las cosas grandes como la casa, nobleza y gloria, siendo ajenas; ni las pequeñas tampoco cuales son las nombradas, sean o no vivientes.
Síguese luego: Ni el siervo. Esto debe entenderse así de los cautivos como de cualquier condición de siervos, los que debemos no codiciar, como todos los demás bienes ajenos. Tampoco debe nadie sobornar o solicitar de palabra, o con esperanzas, promesas, premios, ni de otro modo, que los hombres libres que sirven por su voluntad, o por su soldada, o impelidos por amor y respeto, dejen a aquellos a quienes libremente se obligaron; antes bien si desamparan a sus amos antes de cumplir el tiempo, por el que se ajustaron a servirlos, se les ha de exhortar en fuerza de esta ley, a que sin falta alguna se vuelvan con ellos.
Y hacerse en el mandamiento mención del prójimo, esto se endereza a señalar el vicio de los hombres; pues es común en ellos codiciar las tierras, que están al linde, las casas vecinas y cosas semejantes, que coincidan con ellos. Porque la vecindad, que se tiene por una de las partes de la amistad, se trueca de amor en aborrecimiento, al viciarla la codicia.
Pero en manera ninguna quebrantan este precepto los que quieren comprar, o de hecho compran por su justo precio las cosas, que los prójimos tienen vendibles. Porque estos no solo no hacen daño al prójimo, sino que le hacen mucho provecho, pues le será más útil y le tendrá más cuenta el dinero que le dan que las cosas que vende.
A la ley de no codiciar las cosas ajenas se sigue la otra de no codiciar tampoco la mujer ajena. Por esta ley no solo se entiende prohibida aquella liviandad, con que apetece el adúltero la mujer ajena, sino también aquella con que inficionado uno a la mujer de otro desea contraer matrimonio con ella. Porque como en aquel tiempo era permitido el libelo de repudio, podía fácilmente acaecer, que las repudiada por uno se casase con otro. Más el Señor prohibió esto, para que ni los maridos fuesen solicitados para despedir las mujeres, ni ellas se hiciesen tan molestas y enfadosas a los maridos que se diesen estos como precisados a repudiarlas. Ahora es pecado más grave pues no puede la mujer, aunque la repudie el marido, casarse con otro hasta que él haya muerto. Y el que codiciare la mujer ajena, presto caerá de un apetito en otro, porque querrá o que se muera su marido, o adulterar con ella.
Esto mismo se dice de aquellas mujeres que están ya desposadas con otro: que ni tampoco a estas es ilícito codiciar. Porque los que procuran desbaratar estos conciertos, quebrantan el santísimo lazo de la fidelidad.
Y de la misma forma que es del todo prohibido, codiciar la mujer casada ya con otro, así también es maldad enorme apetecer aquella, que está ya consagrada al culto de Dios y a la Religión.
Pero si deseara uno contraer matrimonio con una que es casada, más él juzga que es soltera, y que si supiera que era casada, de ningún modo la pretendería (como leemos acaeció a Faraon y Abimelec, que desearon casarse con Sara, pensando que era soltera y hermana de Abraham, no su mujer) el que de cierto tuviese tal ánimo, no parece violaría la ley de este precepto.
Y para que el Párroco descubra los remedios que son acomodados, para curar este vicio de la codicia, debe explicar la segunda parte de este mandamiento. Esta consiste: En que si las riquezas abundan, no pongamos el corazón en ellas; y que por amor de la piedad, y servicio de Dios estemos prontos a renunciarlas, y que de buena gana las gastemos en aliviar las miserias de los pobres, y en fin, que si faltaren, suframos la pobreza con igualdad y alegría de ánimo. A la verdad, si fuéramos liberales en dar nuestras cosas, apagaríamos la sed de las ajenas. Acerca de las alabanzas de la pobreza y menosprecio de las riquezas fácilmente podrá recoger el Párroco muchas doctrinas de las Sagradas Letras y de los Santos Padres para enseñar al pueblo fiel. También se manda por esta ley, que con afecto ardiente y ansias vivas deseemos se haga, no precisamente lo que nosotros queremos, sino lo que quiere Dios, según se expone en la oración del Padrenuestro. La voluntad de Dios señaladamente está en que de una manera singular seamos hechos Santos, y en que conservemos nuestra alma sencilla, limpia y libre de toda mancha, en que nos empleemos en aquellos ejercicios de ánima y de espíritu, que sean repugnantes a los sentidos del cuerpo, en que domados los apetitos y guiados de la luz de la razón, sigamos el camino derecho de la vida; además de esto, en que refrenemos el ímpetu y la fuerza de aquellos sentidos, que dan ocasión y materia donde se pueden cebar nuestros antojos y liviandades.
Más, para apagar el ardor de los apetitos, será muy provechoso considerar los daños que de ellos provienen. El primero es cuando nos dejamos vencer por semejantes antojos, reina en nuestras almas el pecado con suma fuerza y poder. Por esto amonesta el Apóstol: No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Porque así como resistiendo a los apetitos, se quebrantan las fuerzas del pecado, así rindiéndonos a ellos, despojamos de su Reino al Señor y colocamos al pecado en su lugar.
El segundo daño es, que de esta fuerza de codiciar manan como de fuente todos los pecados; como Santiago dice y San Juan enseña también: Todo cuanto hay en el mundo, es codicia dela carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida.
El tercero es, que con estos antojos se oscurece el recto juicio de la razón. Y obcecados los hombres con estas tinieblas de sus apetitos, juzgan santo y bueno todo lo que desean.
Sobre todo esto en fuerza de ese ímpetu de apetecer queda sofocada la palabra divina sembrada en nuestras almas por aquel gran Labrador Dios. Porque así está escrito en San Marcos: Otros hay, en quienes se siembra, como entre espinas. Estos son los que oyen la palabra; más las congojas del siglo, el engaño de las riquezas y las codicias que van introduciéndose acerca de otras cosas, sofocan la palabra y se hace infructuosa.
Pero los estragados sobre todos en este vicio de codiciar, y a quienes debe el Párroco exhortar con más diligencia a la observancia de este mandamiento, son los que se deleitan en pasatiempos indecentes, los que se dan al juego sin moderación, los comerciantes también que desean falta de provisión y carestía de cosas, y sienten que haya otros fuera de ellos que vendan o compren, para poder ellos vender más caro o comprar más barato, y pecan igualmente los que desean, que otros que vean en necesidad, por hacer ellos sus ganancias vendiendo o comprando.
Pecan asimismo los soldados que desean que haya guerras para que les sea permitido robar. Los médicos que quieren que haya enfermos, y los abogados que apetecen abundancia y copia de demandas y pleitos. Además de esto los artesanos, que ansiosos de ganancias desean penuria de las cosas pertenecientes al sustento y vestido, para hacer ellos de ahí mayores logros. Pecan también gravemente en esta línea los sedientos de alabanza y gloria ajena, y que la apetecen, no sin algún perjuicio de la fama del prójimo: mayormente si los que la codician son unos haraganes y hombres indignos de toda estimación. Porque la fama y la gloria es premio de la virtud e industria, no de la flojedad y pereza.